A lo largo de la historia, la humanidad ha estado fascinada con la idea de la vida eterna, reflejando esta búsqueda en una gran cantidad de mitos y leyendas que, a través de los siglos y las civilizaciones, expresan una búsqueda incansable por vencer a la muerte. El Agua de la Vida que afanosamente habría intentado localizar Alejandro Magno en sus conquistas, el Elixir de la Inmortalidad, que obsesionó a alquimistas desde China y la India hasta Medio Oriente o Europa, o la mítica Fuente de la Juventud que el explorador español Juan Ponce de León buscó en la Florida a comienzos del siglo XVI, comparten aquel deseo universal de superar las limitaciones del tiempo y el cuerpo, perpetuando la juventud y alcanzando la inmortalidad.
Hoy, la ciencia parece haber tomado la posta en esta antigua cruzada y, aparentemente, el secreto para la longevidad no estaría oculto en pociones legendarias o manantiales mágicos, sino en las células y enzimas que habitan nuestro cuerpo. Uno de estos nuevos protagonistas serían los telómeros, unas estructuras minúsculas que se encuentran en los extremos de cada uno de nuestros cromosomas y están vinculados al envejecimiento y la longevidad. La función principal de los telómeros es proteger el ADN que se encuentra dentro de los cromosomas, evitando que se pierda información genética durante la división celular. Podemos imaginarlos como el capuchón plástico que protege los cordones de las zapatillas y evitan que se deshilachen.

Desde el nacimiento hasta la muerte, nuestras células se dividen constantemente como parte del funcionamiento normal del cuerpo, ya sea para reparar tejidos, reemplazar células muertas o permitir el crecimiento en las primeras etapas de la vida. Con cada nueva división, los telómeros se van haciendo más y más cortos, hasta que llega un momento en que la célula ya no puede dividirse más y entra en un estado de senescencia o muere. Este proceso, acumulado a lo largo del tiempo en los distintos tejidos y órganos del cuerpo, está estrechamente relacionado con el envejecimiento y a las enfermedades relacionadas con la edad, como trastornos neurodegenerativos, diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.
Sin embargo, la naturaleza parece haber reservado una herramienta extraordinaria para contrarrestar ese desgaste natural: la telomerasa, una enzima capaz de reconstruir los telómeros y extender la vida útil de ciertas células, como las células madre y las células germinales. Las investigaciones científicas más recientes han encontrado una relación directa entre la longevidad de las especies y la longitud de los telómeros, y en pruebas de laboratorio se ha conseguido alargar la vida de ratones hasta un 40% más de su vida media, retrasando las patologías asociadas a la vejez.

Uno de los estudios más sorprendentes sobre los telómeros surgió inesperadamente, a partir de un experimento de la NASA que buscaba comprender mejor el impacto de los viajes espaciales de larga duración en el cuerpo humano. Para esto, la agencia espacial estadounidense seleccionó al astronauta Scott Kelly para pasar casi un año en la Estación Espacial Internacional, mientras su hermano gemelo Mark permanecía en la Tierra como individuo de control. Durante 340 días, Scott orbitó nuestro planeta a 28.000 km/h, sometiendo su cuerpo a la microgravedad y a la radiación cósmica, monitoreando constantemente una enorme variedad de parámetros biológicos en ambos.
A partir del análisis de muestras de sangre tomadas antes, durante y después del vuelo espacial de Scott, Susan Bailey -de la Universidad Estatal de Colorado y una de las científicas principales del estudio de los gemelos de la NASA- descubrió que los telómeros de Scott se habían alargado durante su estancia en el espacio. En cierto modo, su perfil biológico había rejuvenecido. Este hallazgo fue tan sorprendente como desconcertante, ya que se pensaba que las condiciones extremas del espacio, como la microgravedad y la radiación, acelerarían el acortamiento de los telómeros.

El impacto de estos descubrimientos no tardó en despertar nuevas hipótesis y líneas de investigación, incluso fuera de los Estados Unidos. Uno de los investigadores que tomó esta línea de trabajo fue el científico santafesino Roberto Aquilano, Doctor en Astronomía por la Universidad de La Plata, con extensa y destacada trayectoria en el área de las ciencias, en el Conicet y en la Universidad Nacional de Rosario. Aquilano propuso que las variaciones de la microgravedad en el espacio, el estrés molecular y ciertos aspectos de la radiación cósmica podían activar nuevamente la enzima telomerasa en adultos, con el consiguiente alargamiento de los telómeros.
Para avanzar en esta hipótesis, Roberto Aquilano y Susan Bailey comenzaron a colaborar con un equipo conformado por la bióloga molecular Sarah Wyatt, experta en microgravedad y plantas de la Universidad de Ohio; Borja Barbero Barcenilla, especializado en biología sintética e ingeniería genómica de la Universidad de Texas; y Dorothy Shippen, especialista en telómeros vegetales de la misma universidad. Juntos diseñaron un experimento utilizando la planta Arabidopsis thaliana, ampliamente empleada en estudios genéticos por su simplicidad y rápido ciclo de vida, que fue enviado a la Estación Espacial Internacional en junio de 2021 a bordo de una misión de SpaceX. Cuando las muestras regresaron a Tierra, la sorpresa fue mayúscula.
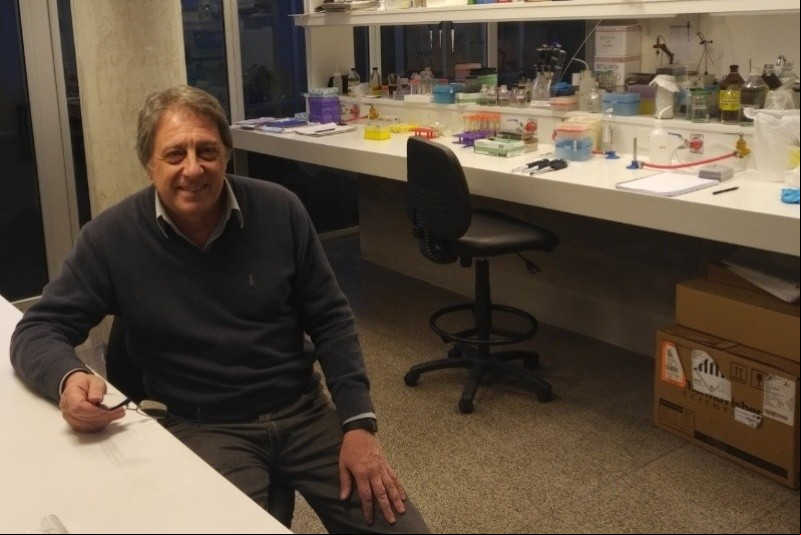
“Los resultados mostraron un aumento 150 veces superior a lo previsto en la telomerasa, no fue directamente aplicado al crecimiento de los telómeros, sino al mantenimiento, fundamentalmente al fortalecimiento de la estructura de la planta”, cuenta el Dr. Aquilano a Rosario3. “Esto es importantísimo para los próximos viajes espaciales de larga duración, porque las plantas van a ser realmente uno de los puntos cruciales para el sostenimiento, ya sea de la generación de oxígeno como de los alimentos para los astronautas”, indica.
Sin embargo, lo fascinante de este descubrimiento no solo está relacionado con los futuros viajes interplanetarios, como la posible conquista de Marte, sino también con sus implicancias directas en la salud aquí en la Tierra. “Esto tiene una desembocadura directa en el tema del cáncer”, explica el Dr. Roberto Aquilano. “La activación controlada de la telomerasa podría considerarse, en cierto modo, un elixir de la vida. En estas plantas vemos cómo mejora su estructura, y algo similar ocurre en otros organismos, tanto en animales como en humanos”.

Pero así como la telomerasa despierta expectativas como posible aliada contra el envejecimiento y algunas enfermedades, también representa un terreno delicado, por lo que su manipulación debe ser extremadamente precisa. “Pero también si uno activa en demasía la telomerasa, la telomerasa puede producir tumores”, señala Aquilano. “Por lo tanto, es un camino muy lineal en el que hay que trabajar, porque se puede pasar de lo bueno a lo malo con muy poco. Así que esto abre un panorama importantísimo tanto en la medicina como en la farmacología".
Pero aún quedaban preguntas sin resolver. Si bien en el experimento anterior se había observado un fuerte aumento en la actividad de la telomerasa durante el vuelo espacial, no estaba claro cuál de los factores presentes en el entorno orbital era responsable. ¿Era la microgravedad, la radiación cósmica, o una combinación de ambas?

“En ese primer experimento logramos probar si la microgravedad activaba la telomerasa”, explica Aquilano, quien actualmente se desempeña como Investigador en colaboración con varias Universidades de Estados Unidos -entre ellas Texas, Colorado, Ohio, Carolina del Norte y Harvard- en distintos proyectos científicos espaciales de la NASA. “Ahora lo que queríamos saber, porque también fue parte de lo que analizamos en aquel momento pero no pudimos identificar, es si todo lo que atribuimos a la microgravedad respecto a la activación de la telomerasa quizás tenga un porcentaje menor que corresponda a la radiación. Entonces lo que estamos tratando ahora es dilucidar cuánto de cada cosa. Apuntamos a eso, entre otras cosas".
Con la intención de encontrar nuevas respuestas, el equipo internacional de científicos preparó un segundo experimento, que fue lanzado a la Estación Espacial Internacional el pasado 21 de abril, nuevamente a bordo de un cohete de SpaceX. En esta nueva misión, el objetivo es distinguir con mayor precisión cuánto incide la radiación cósmica, y cuánto la microgravedad, en la activación de la telomerasa.

Para esto, volvieron a trabajar con plantas de Arabidopsis thaliana, que fueron cultivadas en órbita y comparadas con muestras sometidas en Tierra a radiación simulada con haces de iones pesados. El brazo terrestre del experimento se llevó adelante en el Laboratorio de Radiación Espacial de la NASA, que permite replicar con fidelidad los efectos de los rayos cósmicos más intensos del espacio.
Las muestras que viajaron en órbita ya emprendieron su regreso a Tierra este viernes 23 de mayo y, mientras los científicos esperan los primeros resultados, crece también la expectativa por desentrañar un proceso biológico no solo vinculado al envejecimiento, sino también capaz de abrir nuevas vías terapéuticas contra el cáncer. Tal vez el espacio se convierta, después de todo, en el laboratorio donde descubramos algunos de los secretos más profundos de la vida.




























